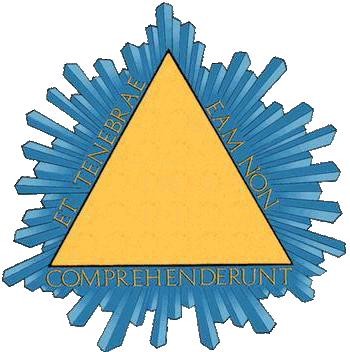


Llamado “El Filósofo Desconocido”, pseudónimo que adoptara en sus escritos, nació en Amboise (Francia), el 18 de Enero de 1743, en el seno de una familia de la nobleza. Fue educado por su padre con la gravedad de costumbres de la época y por su madrastra -pues su madre había fallecido a poco de darle luz-, con ternuras tales que esta impresión sería decisiva en el futuro para todos sus afectos.
Ellas le harían amar a Dios y a los hombres con gran pureza, y su recuerdo sería siempre gratísimo al filósofo en todas las fases de su vida.
Habrá siempre una mujer santamente amada en cada una de las etapas a recorrer.
Su corazón, así dispuesto por el amor, recibió desde las primeras lecturas hechas a la edad en que despuntaba su inteligencia, una impresión y tendencias más decisivas todavía, más internas y más místicas. El libro de Abbadie, “El arte de conocerse a si mismo”, le inició en ese conjunto de estudios de sí mismo y de meditaciones sobre el tipo divino de todas las perfecciones, que sería la gran obra de toda su vida.
Físicamente preparado para los grandes vuelos espirituales, tenía un organismo muy delicado, pero indudablemente predispuesto a la vida del espíritu. A éste respecto dice en su “Mi retrato histórico y filosófico”: “cambié de piel siete veces durante mi niñez, y no se si a causa de éstos accidentes debo tener tan poco de astral”.
Poco se sabe de sus primeros años escolares. Por complacer a su padre y al protector de su familia, el duque de Choiseul, sigue la carrera de derecho, “pero preferiría dedicarse a las bases naturales de la justicia, que a las reglas de la jurisprudencia, cuyo estudio le repugnaba”, afirma su biógrafo M. Gence.
Esto se explica pues a los 18 años ya conocía a los filósofos
de moda: Montesquieu, Voltaire y Rousseau, y cuando se ha tomado el hábito de aprender
de leyes y costumbres con tales maestros es lógico suponer que Louis-Claude de Saint-Martin
oiría con frialdad la palabra de simples profesores de jurisprudencia. En cuanto
a la repugnancia que sentía por los códigos y tradiciones de la costumbre aplicadas
a la justicia, se explica también por su carácter eminentemente espiritualista.
No obstante continúa sus estudios y se recibe de abogado y siempre por complacencia
hacia su padre ingresa en la Magistratura, carrera que abandona seis meses después,
a despecho de las perspectivas que ella le deparaba, ya que con la protección del
duque de Choiseul le hubiera resultado fácil suceder a un tío suyo que desempeñaba
por aquél entonces un puesto de Consejero de Estado.
Ingresa a la carrera de las armas, pese a que detestaba la guerra, no para hacerse una posición o distinguirse en forma llamativa, sino para poder ocuparse de sus estudios favoritos, la religión y la filosofía, evadiéndose así de las doctrinas materialistas de su época que llenaban de alarma su alma tierna y piadosa.
Gracias a la protección del duque de Choiseul, ingresa como subteniente en el regimiento de Foix, que se encontraba de guarnición en Burdeos, aún cuando no tenía instrucción militar alguna.
En aquella ciudad encontró el alimento que su alma pedía: el conocimiento.
En efecto; encuentra allí a uno de esos hombres extraordinarios, Gran Hierofante de iniciaciones secretas: Martines de Pasqualis, portugués de origen israelita, que desde el año 1754 iniciaba adeptos en varias ciudades de Francia, sobre todo en París, Burdeos y Lyon.
Al parecer ninguno de sus alumnos logró el conocimiento total de sus secretos, pues el mismo Louis-Claude de Saint-Martin, que debió ser uno de sus más ilustres discípulos, manifestaba que el Maestro no los encontró suficientemente adelantados como para darles a conocer el supremo secreto.
En esta escuela Martines de Pascualis ofrecía un conjunto de enseñanzas y simbolismos que unidos a ciertos actos de teurgia, obras y plegarias, formaban una especie de culto que permitía ponerse en contacto con las Entidades Superiores.
A este respecto, Louis-Claude de Saint-Martin diría 25 años después
que la Sabiduría Divina se sirve de Agentes y Virtudes para hacer conocer el Verbo
en nuestro interior, entendiendo por estas palabras a potencias intermediarias entre
Dios y el hombre, para lo cual eran condiciones indispensables una gran pureza de
cuerpo y de imaginación.
Estos intermediarios serían necesarios hasta tanto
el hombre completara el ciclo de evolución, al terminar el cual sería igual a Dios
y se uniría a El.
Louis-Claude de Saint-Martin prosigue estos estudios esotéricos en Burdeos desde 1766, y bien pronto despierta en él el deseo de hablar al gran público y de actuar fuertemente sobre las masas.
Siguiendo los deberes de su profesión abandona Burdeos en 1768 para estar de guarnición en Lorient y Longwy, año en el que también su Maestro se traslada a Lyon y París, donde funda nuevas logias.
Esta separación es posiblemente la causa de que Louis-Claude de Saint-Martin abandone la carrera de las armas en 1771, determinación grave en su caso pues implica el bastarse a sí mismo careciendo de medios de fortuna y corriendo el riesgo de disgustar a su padre, lo que felizmente al parecer no sucedió.
Su vocación está ya perfectamente establecida. Él será un Director de almas. De lo alto viene el mandato y su vida se dedicará por entero a ello y a su propio perfeccionamiento.
Se traslada a París, donde bien pronto se pone en contacto con
los alumnos de Martines de Pasqualis: el conde D’Hauterive, la marquesa de la Croix,
Cazotte y el abate Fournié.
Con los dos primeros persistirá la amistad durante
toda la vida por la gran afinidad en sus aspiraciones y especialmente con el conde
D’Hauterive, con el que se encuentra desde 1774 en Lyon, ciudad a la que se traslada
Louis-Claude de Saint-Martin y en la que Martines de Pasqualis había fundado la
Logia de la Beneficencia. En ella siguió un curso de estudios y en compañía de D’Hauterive
durante tres años se dedicaron a experimentaciones tendientes a entrar en contacto
con los Seres Superiores y lograr el conocimiento físico de la “Causa activa e inteligente”,
nombre con que se conocía en esa escuela teúrgica al Verbo, la palabra o el Hijo
de Dios.
Por esta época, o sea cercano ya a los treinta años de edad, Saint
Martin era ya muy bien recibido en el gran mundo. Se le describe como dueño de una
figura expresiva y noble gesto, lleno de distinción y reserva. Su porte anunciaba
a la vez el deseo de agradar y el de dar algo. Bien pronto fue muy conocido y buscado
en todas partes con gran interés.
Le tocaba actuar en el seno de una sociedad muy mezclada, poco
seria y mundana, en la que el rol a desempeñar fue considerable desde el principio.
Nacido en el mundo y amándolo, siempre alegre y espiritual cuando le convenía
serlo y habitualmente teósofo grave y humilde con apariencia de inspirado, él gozaba
de toda la deferencia que semejante actitud otorga en la sociedad femenina.
Su doctrina, completamente opuesta a la filosofía superficial que reinaba en
aquellos días, era justamente la llamada a golpear en los espíritus preparados a
oír la gran verdad.
Y mientras iba cumpliendo su misión de director de almas en tan abigarrada sociedad, fructificaban los viejos estudios en largas meditaciones que culminarían en 1775 con la publicación de su obra “De los errores y de la Verdad” publicada en Lyon, con el pseudónimo de El Filósofo Desconocido.
Este libro, refutación de las teorías materialistas en boga en esa época, muestra que la gran fuerza que se manifiesta en el Universo y que le guía, su causa activa, es la Palabra Divina, el Logos o el Verbo. Es por el Verbo, por el Hijo de Dios, que el mundo material fue creado, como así también el mundo espiritual. El Verbo es la unidad de todos los poderes morales o físicos. Es por él, o tal vez emanado de él, que se tiene todo cuanto existe.
Esto último, la teoría de la emanación, provocó la ira de sus
adversarios, pero sus amigos, viendo en él un audaz y poderoso campeón del espiritualismo
que el siglo quería o parecía considerar como definitivamente perdido, se agruparon
a su alrededor con gran deferencia. Este debut parecía revelador de un escritor
profundo, y aunque en ese entonces Martines de Pasqualis vivía entre ellos, nada
publicaba y por el contrario pasaba enteramente desapercibido. Esto trajo posiblemente
la confusión de atribuir a Louis-Claude de Saint-Martin la fundación de la escuela
de los Martinistas en Alemania y otros países del Norte, lo que al parecer no fue
así, pues se trataba de un conglomerado de logias y santuarios que adoptaron las
teorías secretas de Martines de Pasqualis más que las de su discípulo.
Louis-Claude
de Saint-Martin fracasó, al parecer, como fundador y en realidad la escuela de los
Martinistas debió llamarse Martinesistas para distinguirla de los discípulos de
Louis-Claude de Saint-Martin.
No era una obra externa su verdadera misión, sino la ya mencionada de director de almas, a punto tal que de sus escritos y correspondencia íntima se deduce claramente que aparte de su labor de propio perfeccionamiento, era su labor de misionero de la Gran Obra que le estaba encomendada. Y a ella se dedicó lleno de ardor, rico en fuertes convicciones, gozando con prudencia de una juventud bien gobernada, empujado por el éxito y muy bien recibido aún donde no lograba su objetivo o sea la dirección del alma, siendo su propaganda activísima en el gran mundo.
Tenía contacto con innumerables personas en muchas localidades
de Francia y en todas ellas existían grupos que efectuaban experimentos psíquicos
y de mediumnidad. No era éste el fuerte de Louis-Claude de Saint-Martin y aunque
reconocía la realidad de ciertos resultados, prefería su papel de enseñante, que
le daba muchas satisfacciones y en algunos casos admirables resultados.
Buscaba
sus discípulos entre las personalidades más destacadas en la época, ya fueran hombres
de ciencia como el astrónomo Lalande que no lo comprendió, o el Cardenal de Richelieu
con quién mantuvo varias entrevistas, pero al que por fin debió abandonar debido
a su edad y sordera.
Al duque de Orleans, que se haría celebre pocos años más tarde por la revolución, también lo desechó, pese a que ya en ese entonces era el exponente más elevado de las nuevas ideas que iban a cambiar la faz de Francia.
No se apegaba a los hombres; sólo buscaba las almas que necesitaban su dirección.
En 1778, ya en sus 35 años de vida, se traslada a Tolosa, donde por dos veces su corazón parece querer traicionarlo y apegarse afectivamente, a punto de pensar en el matrimonio. Pero poco tiempo después consideraba ambas experiencias como verdaderas pruebas, de las que había sacado como consecuencia que no había nada en la tierra que pudiera apegarlo y alejarlo de su misión.
Pocos meses permaneció en esta localidad, retornando a París, ciudad a la que llamaba su purgatorio.
Louis-Claude de Saint-Martin es el enlace entre las logias místicas de la pre-revolución francesa y las logias sociales de la época liberal.
Hacia fin del siglo XVIII Francia estaba llena de logias masónicas fundadas por Cagliostro y, cercanas a París, en Versailles, Martines de Pasqualis había fundado las que posteriormente se denominarían de los Filaleteos y Orades Profes. Louis-Claude de Saint-Martin, que espiritualmente se sentía alejado de la masonería, tampoco pudo ponerse en contacto con éstas últimas, pues al parecer se dedicaban a experimentos de alquimia, lo que chocaba a su espíritu amigo de un misticismo puro.
Es en esta época, que corresponde también al alejamiento de su
Maestro en viaje a Santo Domingo donde moriría, y en la que Louis-Claude de Saint-Martin
es, si no el sucesor reconocido por lo menos el principal iniciador de la doctrina
de la escuela, cuando se diferencia la nueva era en que entra. En efecto, dejando
a un lado todo el ceremonial y experimentaciones teúrgicas, Louis-Claude de Saint-Martin
busca resultados superiores, mediante el recogimiento, la meditación, la oración,
que lleven a la unión con Dios.
A este apostolado dedica su existencia entera
y a ese fin busca las almas en el gran mundo, los grandes escritores y los hombres
de ciencia, convencido de que su palabra directa ganará con más facilidad las almas
que con cualquier otro método, ya que tiene a Dios en su ayuda.
No es vanidoso al pensar así; por el contrario, es tan humilde que llega a la timidez y comprende y sabe que necesita tener quién le estimule para dar de sí todo lo que puede. Éste fue el gran mérito de la Marquesa de Chabanais, mujer eminente y a la que siempre estuvo muy agradecido por tener el raro privilegio de ayudar a su espíritu dándole el impulso necesario para elevarlo a mayores alturas.
Es en esta época cuando también toma la dirección espiritual de
la Duquesa de Borbón, hermana del Duque de Orleans y madre del Duque de Enghien,
del que fue amigo, protegido y huésped habitual cuando habitaba en París.
Sus relaciones abarcan los nombres más famosos de la época. Pasa 15 días en
el castillo del duque de Bouillon, donde tiene oportunidad de conocer a Madame Dubarry,
a la que aún se trataba como princesa favorita pese a que su reinado hubiese pasado.
El duque de Bouillon fue, al parecer, un discípulo dispuesto a las enseñanzas de
Louis-Claude de Saint-Martin, lo que es de hacer notar ya que era uno de los pocos
amigos bien recibido por el rey Luis XV.
Dice Matter: “Es ésta tal vez la mejor época de su vida. ¡Maravilla ver un gentilhombre de pequeña nobleza y de fortuna mediocre, un simple oficial, sin duda muy estudioso, pero escritor poco conocido aún, desempeñar un rol tan considerable en tan gran número de familias de las mejores del país, llevado tan sólo de sus grandes aspiraciones y de su piedad poco madurada aún!”.
"En general se le escucha con singularidad, pero no se le secunda. Pareciera que en medio de esa sociedad tan sensual, escéptica y materialista, todos desearan luz, pero una luz dulce y agradable, y al encontrarse con una forma algo austera, tal como la presentaba en su primer libro, la rechazaban".
Exigido por sus discípulos a exponer en forma aún más clara su doctrina, publica en 1782 el “Cuadro natural de las relaciones que existen entre Dios, el hombre y el universo”, manifestando en el mismo que las cosas deben ser explicadas mediante la constitución del hombre y no el hombre por las cosas.
Agrega que nuestras facultades internas y escondidas son las verdaderas causas de las obras externas, y así también en el Universo son las potencias internas las verdaderas causas de todo cuanto se manifiesta en el exterior. Lejos de querer ocultar a nuestros ojos las verdades fecundas y luminosas que son el alimento de la inteligencia humana, Dios las ha escrito en todo lo que nos rodea. Las ha escrito en la fuerza viva de los elementos, en el orden y la armonía de todos los fenómenos del mundo, pero aún mucho más claramente en aquello que forma la característica distintiva del hombre. Por lo tanto, estudiar la verdadera naturaleza del hombre y deducir de los resultados que surjan de este estudio la ciencia del conjunto de las cosas, apreciarlas a los rayos de la luz más pura, ése debe ser el gran objetivo del filósofo.
Como el anterior, este libro es poco claro en muchas de sus expresiones, posiblemente debido a las exigencias del secreto comprometido en la escuela de Martines de Pasqualis.
Si bien la crítica poco se ocupó de este nuevo libro, él le valió ser considerado por los Martinesistas como el sucesor natural de su fundador, invitándolo a reunírseles para terminar conjuntamente la obra. Los trabajos de esta Sociedad eran aparentemente conciliar las ideas de Swedenborg con las de Martines de Pasqualis, pero, al parecer, secretamente perseguían fines políticos y el descubrimiento de algunos de los grandes misterios, entre ellos, la piedra filosofal. Louis-Claude de Saint-Martin que bregaba por un espiritualismo puro y que miraba con cierto recelo las operaciones teúrgicas, rechazó la invitación y se dedicó con más ahínco a buscar sus discípulos entre el gran mundo que frecuentaba y entre los sabios de la época.
Él sabía que no se domina sino desde arriba y por ello afinaba su puntería en alto. No pretendía marchar a la cabeza de los sabios, pero sabiendo que no se puede influir a la opinión pública sin éstas, comprendiendo que ésta se gobierna por medio de ellos, deseaba llegar al gran público con los sabios.
Había entre todos un cuerpo ilustre que parecía ir a la cabeza del movimiento filosófico de la época: La Academia de Berlín en la que Mendelsohn, Bailly y Kant habían animado los concursos por medio de sus escritos.
A pedido de Federico el Grande, en 1776, la Academia había planteado una grave pregunta, a saber: “Si es útil engañar al pueblo”, y había repartido el premio entre dos concurrentes que habían enviado conclusiones enteramente opuestas, una de las cuales sostenía audazmente que hay ocasiones en que conviene dejar al pueblo en el error. Las repercusiones de este debate habían sido inmensas, y posiblemente Saint Martin soñaba con una publicidad semejante.
Por lo tanto, al proponer la Academia de Berlín un concurso sobre el tema “Cual es la mejor manera de llamar a la razón a las naciones salvajes o civilizadas que se encuentran libradas a los errores y supersticiones de todo género”, encontró Louis-Claude de Saint-Martin la oportunidad de ocuparse de uno de los errores que a su juicio era el más grave de la época: la substitución de la razón divina por la humana.
Trató la cuestión con toda la profundidad y la importancia que le daba su punto de vista iluminado. Deseaba introducir en el mundo, bajo un ilustre pabellón, la gran doctrina que le preocupaba, la de la profunda ruptura que tenía alejada a la Humanidad de las primitivas relaciones con su Creador.
Su escrito trataba al comienzo de dar una clara definición de la razón y demostrar que para someter a ella a los hombres hay que llevarlos a la condición y a la ciencia primitiva de la especie humana. Esta ciencia fue durante mucho tiempo transmitida secretamente de santuario en santuario, de escuela en escuela, y establecía fuertemente esa espiritualidad que diferencia al hombre de la bestia.
Agregaba que lo que le falta al hombre cuando llega a la tierra
para cumplir la ley común de su especie es el conocimiento de un lazo tranquilizador
que lo una con la fuente de donde emanó, mediante relaciones evidentes y positivas,
y concluía manifestando que los únicos conocimientos que tendrán sobre nosotros
sus derechos asegurados son las luces que logremos sobre nuestras primitivas relaciones,
y que es en nosotros mismos donde debemos encontrar la clave de esta ciencia, que
son los rayos de luz divina que iluminan nuestro interior. Haced reconocer esa divina
irradiación, esa relación primitiva entre el hombre y Dios, y se habrá resuelto
el problema, barriendo del seno de la Humanidad los errores que cubren la verdad
y vueltos a la razón los pueblos que están librados a la superstición. Pero para
ello hace falta que aquéllos que deben guiarlos se iluminen los primeros. Mientras
se mire a la naturaleza y al hombre como seres aislados, haciendo abstracción del
único principio que vivifica a ambos, no se conseguirá otra cosa que desfigurarlos
de más en más, engañando a aquellos a quienes se desea enseñar a definirlos.
Pero aunque se adoptara este punto de vista, no habría que imaginarse que un
hombre tenga el poder de hacer mucho en favor de otro, pues “así como un árbol no
necesita de otro para crecer y dar sus frutos dado que él lleva en sí mismo todo
lo necesario para ello, asimismo, cada hombre lleva en sí mismo la forma de cumplir
su cometido sin pedir prestado a otro”.
Terminaba con este apóstrofe: “Si el hombre no remonta por sí mismo hasta esta clave universal, nadie sobre la tierra vendrá a depositarla en su mano, y creeré haber respondido en la mejor forma posible si he logrado convenceros de que el hombre no puede responderos”.
Sus contemporáneos juzgaron que no era una respuesta ajustada
a la pregunta formulada, a lo que repuso Louis-Claude de Saint-Martin que no había
sido su intención dar una contestación en el sentido del racionalismo dominante
y que lo que ofrecía era un manifiesto.
Por entonces se planteó en Francia
la cuestión del magnetismo de Mesmer ante la Academia de Ciencias de Paris, y habiendo
sido designado Bailly entre los miembros de la comisión encargada de la investigación,
se apersonó a él con el objeto de combatir las prevenciones que suponía Louis-Claude
de Saint-Martin en él, pues aunque no era entusiasta de los descubrimientos de Mesmer
a los que miraba como un conjunto de fenómenos magnéticos y sonambúlicos que pertenecían
a un orden de cosas inferior, consideraba que eran materia digna de estudio.
No pudo vencer las prevenciones de Bailly, y al juzgar en una de sus cartas la memoria presentada por éste, su juicio fue completamente despectivo, ya que demostraron en el hombre de ciencia poco espíritu investigador y verdaderamente científico.
Estos dos fracasos no influyeron en él y trasladándose a Lyon, continuó en 1785 su obra externa de dirección de almas, y la interna del propio perfeccionamiento.
De Lyon se dirigió a Inglaterra donde tuvo oportunidad de conocer a William Law, ministro anglicano de intenso misticismo con el que tuvo gran amistad. Con el conde de Divonne formaron un terceto de fraternidad mística. En poco tiempo estaba en contacto con la mejor sociedad. Conocía de antemano a la marquesa de Coislin, esposa del embajador francés, la que posiblemente lo introdujo en el gran mundo en el que tuvo oportunidad de dedicarse a su tarea predilecta de propagandista místico, tarea en la que no tenía preferencias especiales pues, durante su estadía en Inglaterra, ocurrió que encontró mayor cantidad de adeptos entre los rusos que entre los ingleses, citando como buenos teósofos al príncipe Alexis Galitzin y a M. Thieman.
Pocos meses más tarde partió rumbo a Italia, país que visitaba por segunda vez, encontrándose en Roma en el otoño de 1787.
Frecuentó también allí el gran mundo, entre el cual varios cardenales, duques y príncipes y es de suponer, pese a que nada se sabe al respecto, que todas esas vinculaciones sólo servían para la búsqueda continua de adeptos.
En junio de 1788 se encuentra en Estrasburgo, ciudad en la que permaneció tres años y a la que se trasladó posiblemente en su deseo de estudiar a fondo las doctrinas de Boehme, que tanta influencia tendrían sobre él posteriormente.
Esta ciudad era la cuna de las experiencias de Mesmer y acababa de ser el teatro de las iniciaciones tan famosas y curaciones milagrosas del conde Cagliostro. Era una ciudad libre e imperial, que se caracterizaba por ser de amplia y cordial hospitalidad, donde se codeaba la juventud aristocrática de Rusia, Alemania y Escandinavia, con la de Francia y un Metternich con Galitzin y Narbonne.
Allí se encontró con una de sus dilectas discípulas: la princesa
de Borbón, a la que sacrificaba gustoso horas de recogimiento que tanto amaba; pero
lo que es más, encontró una nueva fuente de espiritualidad que le abrieron el filósofo
Rodolfo Salzmann y una dama, madame de Boecklin, al iniciarlo en el estudio del
iluminado Jaques Boehme decidiéndolo a que aprendiera el alemán, ya que las traducciones
inglesas y francesas no podían darle ninguna idea de cuanto encerraban los originales.
Con madame de Boecklin, Salzmann, el mayor de los Meyer, el barón de Razenried,
madame Westermann y otra persona cuyo nombre no menciona, formaron un grupo muy
unido, al que seguramente se acercaron muchísimos más. Pero de todos ellos es Madame
Boecklin a quien Louis-Claude de Saint-Martin gusta de atribuir el más fecundo suceso
en su vida de estudios: el conocimiento de la doctrina del teósofo Jacobo Boheme.
Y así como puso a este filósofo por encima de todos sus maestros, así también puso
a Madame de Boecklin por sobre todas sus amigas.
Por todo esto Estrasburgo se transforma en su paraíso; y por la tragedia que atravesaría Francia, París sería su purgatorio.
Madame de Boecklin tuvo el privilegio de exaltar la espiritualidad de Louis-Claude de Saint-Martin en tal forma cual nadie supo hacerlo hasta entonces. Los tres años que Louis-Claude de Saint-Martin pasó en Estrasburgo son decisivos en su vida, pues desarrollaron considerablemente su capacidad en materia científica, histórica, filosófica y crítica.
Conoce, a poco de estar en ella, a un sobrino de Swedenborg llamado Silferhielm en circunstancias en que aún Louis-Claude de Saint-Martin continuaba los estudios sobre el visionario sueco y, aconsejado por él, escribe una nueva obra titulada “El nuevo hombre”.
Algo más tarde, y deseoso de desviar a su amiga la Princesa de Borbón de ciertas prácticas que la perjudicaban, escribió otro libro que tituló “Ecce Homo”, en el que se hace referencia a las falsas misiones y falsas manifestaciones, indicando con esos nombres la clarividencia y las curas maravillosas del magnetismo por una parte y las apariciones de los elementales que se valen de ellas para llevarnos por un camino equivocado, por la otra.
La estadía de Louis-Claude de Saint-Martin en Estrasburgo resultó de enorme importancia, pues al profundizar los estudios sobre Boehme su espíritu se desenvolvió aún más, ya que en ese ambiente de libre discusión adquirió nuevas disciplinas de estudio y mayor amplitud de miras, y pudo así, alejado del drama que se gestaba en Europa, comparar sus ideas y las de sus maestros con las de los filósofos contemporáneos, con Kant a la cabeza.
En 1791 Louis-Claude de Saint-Martin, llamado por su padre que se encontraba gravemente enfermo, debe abandonar Estrasburgo para trasladarse a Amboise, su infierno, como él lo llamaba. Infierno de hielo, pues la indiferencia del ambiente hacia el ideal que él profesa le provoca un gran sufrimiento. Es ésta una de las pruebas más terribles que debe soportar pues al alejamiento de sus amigos y sobre todo de Madame de Boecklin, debe agregar la soledad espiritual en que se encuentra. Pasados algunos meses, ya en 1792, comprende que es una nueva prueba a la que es sometido y se resigna.
La publicación de las dos obras antes mencionadas le lleva varias
veces a París en ese año en el que también comienza la correspondencia con su amigo
Kirchberger de Liebisdorf, que le serviría de gran consuelo y al mismo tiempo obraría
sobre él como impulso hacia nuevos estudios místicos y la continuación e intensificación
de los estudios sobre los escritos de Boehme.
Este noble, miembro del Consejo
soberano de Berna y de varias comisiones cantonales y municipales, hombre de mucho
espíritu, muy instruido y de viva curiosidad, que sentía hacia Louis-Claude de Saint-Martin
una sincera admiración, significó para éste el mejor de sus discípulos, y la correspondencia
que con él cambiaba era uno de sus asuntos al que atribuía la mayor importancia.
Serviría también de gran distracción y le ayudaría a olvidar los años dichosos pasados en Estrasburgo, los que contrastaban aún más con los tiempos dificilísimos que transcurrían. Francia se debatía en el terror y pese a ello jamás Louis-Claude de Saint-Martin tuvo el menor pensamiento de abandonar su país. “Se le pinta dueño de una impasibilidad estoica, con una plena confianza en la protección divina, calmo y radiante, viendo la mano de la Providencia caer pesadamente sobre la dinastía y el país, sobre las instituciones envejecidas, pueblo y jefes enceguecidos” (Matter).
“Esperando siempre en nombre de esas leyes eternas cuyo estudio había preferido al de la jurisprudencia vulgar, la mirada elevada hacia un horizonte superior y desde un plano muy distinto al de la multitud, atravesó los años de la revolución, profundamente emocionado, pero sin la menor turbación. Meditaba los mismos problemas, proseguía con la misma misión y conservaba las mismas amistades” (Matter).
“Mientras que otros filósofos, gentes de letras y hombres de Estado y de guerra daban la espalda con espanto a los acontecimientos, plenos de terror, él no veía más que principios que no debían ser confundidos con accidentes” (Matter).
En 1793 dos golpes rudos le esperan: la muerte de su padre, que le afecta no obstante ser esperada, y la del rey de Francia, que lo había hecho Caballero de San Luis por manos del Príncipe de Montbarey en 1789.
Para culminar, en ese año, su correspondencia con Estrasburgo aparece como sospechosa a las autoridades, y con la más grande de las penas y a fin de evitarle trastornos a su amiga la condesa de Boecklin debe suprimir lo que era tan caro a su alma.
Después de pasar una temporada en el castillo de la Princesa de Borbón, regresa a Amboise por asuntos relacionados con la sucesión de su padre. Es éste un lugar de calma comparado con la tormenta que ruge en París, ciudad a la que no podía regresar en virtud del decreto sobre las castas privilegiadas que le afectaba personalmente por haber nacido noble. En Amboise es querido y se le asigna la misión de catalogar los libros y manuscritos retirados de las casas eclesiásticas suprimidas por ley. Acepta esa labor como si se tratase de una misión importante y aprovechable para su espíritu, y no se equivocó, pues le proporcionó goces deliciosos a su corazón como cuando leyó la vida de la hermana Margarita del Santo Sacramento, al comprobar el magnífico desarrollo espiritual por ella logrado.
Su trabajo fue tan bien apreciado por las autoridades que se le designó representante del distrito ante la escuela Normal, cargo que también aceptó, ya que como ciudadano estaba siempre dispuesto a prestar apoyo al país “mientras no se trate de juzgar o matar los seres humanos”.
Se trataba de que ciudadanos eminentes de cada distrito hicieran
una especie de entrenamiento en la escuela Normal a fin de darse una idea del tipo
de instrucción que se deseaba generalizar entre el pueblo, y una vez adquirida esta
experiencia dichas personas serían las indicadas para formar los futuros instructores.
Louis-Claude de Saint-Martin tiene en esa época más de 51 años y pese a que
le choca un poco la misión desde ciertos puntos de vista, acepta en el convencimiento
de “que todo está ligado en nuestra gran revolución en la que se me da la oportunidad
de ver la mano de la Providencia; de tal modo nada hay de pequeño para mí y aunque
no fuese más que un grano de arena en el vasto edificio que Dios prepara a las naciones,
no debo hacer resistencia cuando se me llama”. “El principal motivo de mi aceptación”,
prosigue diciendo Louis-Claude de Saint-Martin en una carta a su amigo Liebisdorf,
“es el pensar que con la ayuda de Dios puedo esperar que con mi presencia y mis
plegarias, llegue a detener una parte de los obstáculos que el enemigo de todo lo
bueno ha de sembrar en esta gran carrera de la enseñanza que va a abrirse y de la
que puede depender la felicidad de tantas generaciones”.
“Esta idea me resulta consoladora y aún cuando no consiguiera desviar más que una sola gota del veneno que ese enemigo tratará de echar sobre la raíz misma de ese árbol que ha de cubrir de sombra todo mi país me sentiría culpable de retroceder”.
No hay duda que una de sus esperanzas era poder hacer proselitismo hacia el ideal de su vida entre los dos a tres mil profesores con los que iba a encontrarse en la escuela, pero su mejor provecho de esta experiencia fue la adquisición de una filosofía metódica que le serviría más tarde para poder servirse de ella contra aquellos que se habían encargado de enseñársela.
Pocas oportunidades tuvo en la Escuela Normal de hablar ante los demás miembros; sólo dos o tres veces y cuando más 5 ó 6 minutos en cada caso. Pero él dejaba todo en manos de la Providencia e insensiblemente iba adquiriendo gran gusto a la discusión metódica, que pudo poner en práctica en lo que se llamaría “La Batalla Garat”, discusión mantenida con el entonces ministro de justicia, ministro del interior y comisario general de la instrucción pública, Garat, que desempeñaba el cargo de profesor de análisis del entendimiento humano, en la Escuela Normal, y con el que mantuvo un debate que hizo sensación tratando de establecer la existencia en el hombre de un sentido moral y la distinción entre las sensaciones y el conocimiento.
Todas sus ilusiones puestas en la Escuela Normal fracasaron, y ésta se disolvió en 1795, sin haber alcanzado los objetivos propuestos.
Habituado ya a discurrir con método filosófico y siguiendo las inspiraciones de su conciencia, deseoso de llevar a los debates propios de la época palabras de espiritualidad dedicadas a demostrar que la finalidad de la vida y la salud del cuerpo social está en las vías espirituales, publicó su “Carta a un amigo sobre la Revolución Francesa” en 1795, seguida por “Claridad sobre la asociación humana” en 1797, y un tercer libro en 1798 titulado “Cuales son las instituciones más apropiadas para fundar la moral de un pueblo”.
El fondo de estas publicaciones es el siguiente: aún cuando simpatizando
con las causas profundas y justificables del movimiento revolucionario, Louis-Claude
de Saint-Martin propone principios que los organismos de la revolución estaban lejos
de admitir. No se detiene Louis-Claude de Saint-Martin en la forma exterior de los
gobiernos, ya sean republicanos, monárquicos, aristocráticos o mixtos; busca más
profundamente las condiciones de una asociación legítima y ellas le parecen posibles
de subsistir bajo todas las formas políticas. Él desecha una idea muy corriente
en aquella época que la asociación está fundada en la necesidad de garantirse mutuamente
el goce de la propiedad y demás ventajas materiales que de ella dependen, y busca
el origen de esta asociación en un pensamiento que debe ser sabio, profundo, justo,
fértil y bondadoso; este origen es ante todo providencial. A los ojos de Louis-Claude
de Saint-Martin, el hombre ha descendido de un estado superior a una situación en
la que se encuentra rodeado de tinieblas y miserias; todos sus esfuerzos actuales
deben tender a levantarse de esa caída y todo el trabajo de la Providencia no tiene
otro objeto que facilitarle esa tarea.
Por lo tanto las diversas asociaciones
humanas deben constituirse con la misma finalidad y sostenerse dentro de ese mismo
espíritu, bajo pena de ser desaprobadas por la sabiduría divina.
Su gran objetivo, su Gran Obra era, sin embargo, siempre la misma: estudiar la vida espiritual del hombre tomado en su perfección ideal o más bien en su primitiva naturaleza; tomarlo en las relaciones puras con la causa primera del mundo espiritual, y enseñarle a aquellos que tienen orejas para oír el arte de llevarlos a esa perfección.
Era ese, a su juicio, el único estudio que realmente merecía toda la atención de los hombres y como a su parecer Boehme era el mejor maestro en esa ciencia, continuamente volvía su atención a los escritos del gran místico alemán. Estos estudios le llevaron a la conclusión de que ambas escuelas, la de Boehme y la de Martines de Pasqualis se completaban a la perfección.
Por entonces había podido reanudar su correspondencia con Madame
de Boecklin, y continuaba siempre la de su gran amigo y discípulo Liebisdorf.
Su situación económica era bastante difícil, no obstante lo cual continuaba
siendo generoso y manteniéndose siempre sereno, confiado en los designios de la
Providencia.
El 7 de febrero de 1799 pierde a su amigo Liebisdorf, cuya desaparición deja en el alma de Louis-Claude de Saint-Martin un vacío irremplazable, y su único consuelo es siempre volver a los escritos de Boehme, de quién traduce tres obras, a saber: “La Aurora Naciente”, “La Triple Vida” y “Los Tres Principios”.
En 1800 publica un volumen titulado “El espíritu de las cosas” en el que el autor busca la razón más profunda de las cosas que llaman nuestra atención, ya sea en la naturaleza como en las costumbres, etc. La idea fue sugerida por una obra de Boehme titulada “Signatura Rerum”.
En 1802 publica un libro titulado “El Ministerio del Hombre - Espíritu”, en el que exhorta al hombre a comprender mejor el poder espiritual de que es depositario y a emplearlo en la liberación de la Humanidad y de la naturaleza.
Ya en 1803 comienza a sentir los mismos síntomas de la enfermedad que llevara a la tumba su padre. El no teme a la muerte y llama a su enfermedad “spleen”, aclarando que no es el “spleen” inglés que hace ver todo negro y triste, pues el de él, por el contrario, tanto interior como exteriormente lo vuelve todo color de rosa.
Un ataque de apoplejía puso dulce fin a una dulce existencia, dejándole aún algunos minutos para orar y dirigir emotivas palabras a sus amigos que acudieron de inmediato.
Les exhortó a vivir en fraternal unión y con la confianza puesta en Dios, y pronunciando estas palabras, expiró el místico a quién M. de Maistre llamara “el más instruido, sabio y elegante de los filósofos”.
Dice su biógrafo Matter: “Podía cerrarse su carrera; había visto
las cosas más grandes que puedan verse en tiempo alguno; había pasado serenamente
por duras pruebas y había cumplido grandes trabajos. Ni la gloria del mundo ni la
fortuna le habían pertenecido en vida y a sus ojos nada hubieran significado. Pero
había gustado los más profundos y dulces de los gozos; amado de Dios y de los hombres,
había amado mucho él también y siempre esperó más del porvenir que del presente”.
Amó su obra y no esperó nunca el pago en la tierra. Así lo decía con propias
palabras: “No es en la audiencia donde los defensores oficiales reciben el salario
correspondiente a los pleitos; es fuera de la audiencia y después que ha terminado”.
“Esa es mi historia y así también es mi resignación de no ser pagado en este bajo
mundo”.
En su libro titulado “Retrato”, expresaba: “No he tenido más que una sola idea y me propongo conservarla hasta la tumba, y es que mi última hora es el más ardiente de mis deseos y la más dulce de mis esperanzas”.
He aquí el código moral de Louis-Claude de Saint-Martin mediante cuyas reglas el alma llega a unirse con su Creador:
1a.- Tú eres hombre y por tanto no olvides jamás que representas la dignidad humana. Respeta y haz respetar la nobleza; es ésta tu misión más general y alta sobre la tierra.
2a.- Es dentro de ti mismo, en la luz que ilumina tu ser, imagen de Dios y no en los libros que no son otra cosa que las imágenes del hombre, donde encontrarás las reglas que deben guiar tu vida.
3a.- Vela sobre esta luz interna y no permitas que se disipe en vanas palabras. Quien vela severamente sobre su palabra, vela sobre sus pensamientos; quien vela sobre su pensamiento, vela sobre sus afectos, y quien vela así, gobierna bien su mente.
4a.- Quien se gobierna bien se deja llevar por Aquél que todo lo guía y nuestra alma es llevada así hasta la meta final del perfeccionamiento mediante la purificación que da el dolor y la fortaleza que otorga el combate incesante, etapa por etapa.
5a.- Él nos hace triunfar en el seno mismo de las tentaciones y por medio de ellas. Son las tentaciones el medio más vivo que tiene Dios para guiarnos, pues sucumbimos a ellas cuando nos guía el espíritu mundano, y nos alejamos cuando es el espíritu divino el que nos guía.

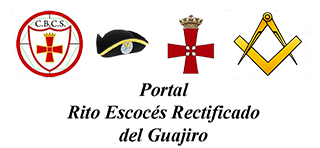

Búsqueda en el
|
Copyright © 2018 - Todos los derechos reservados - Emilio Ruiz Figuerola